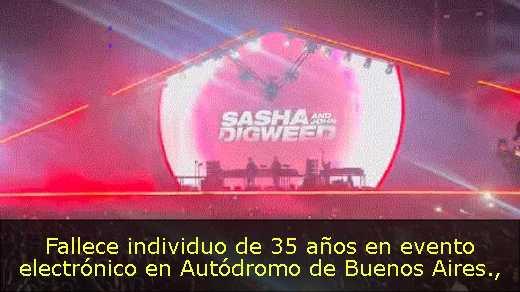Imagen junto a Sandinos portrait: A statement in Nicaragua.

Al bajar del avión, sentí un viento caliente y seco y me pregunté cómo la gente podía soportarlo. Pronto me di cuenta de que estaba cerca de uno de los motores del avión, que soplaba aire caliente directamente sobre mí. El aeropuerto nicaragüense tenía un pequeño edificio de madera que se asemejaba más a una terminal de autobuses provincial que a un aeropuerto. En la carretera, un gran cartel con el lema Reagan se va, la Revolución se queda confirmaba nuestro destino.
Para nosotros, Nicaragua era mucho más que un país, era un universo donde cabían todos nuestros insomnios, ingenuidades y sueños. Antes de dirigirme a cortar café en la Unidad Productiva Santa Marta, en los alrededores de Matagalpa, busqué en Managua el mejor retrato de Sandino con sombrero, para tomarme una foto al lado de él. Desafortunadamente, entre tanta ansiedad e indecisión, no pude tomarme la foto con Sandino.
Con el paso del tiempo, la memoria rescata sus tesoros. Un viejo campesino leyendo El Principito con manos callosas y negras en un autobús en Managua, niños jugando en las plazas aún con los destrozos del terremoto de 1972 y la guerra de 1979, el volcán activo de Masaya con su boca de fuego y humo, donde los sandinistas eran arrojados vivos al cráter durante la tiranía de Somoza.
El paisaje nicaragüense me mostró que el color verde puede tener tantos matices y que la naturaleza latinoamericana siempre exagera con la literatura. El aire de Managua por las noches olía a naranjas, a caca de perros y a esperanza. Al regresar a Kiev, comencé a escribir sobre Nicaragua, su gente y su revolución, pero pronto descubrí que Julio Cortázar ya lo había hecho mejor en Nicaragua, violentamente dulce.
La Revolución Nicaragüense, que cumple 45 años, fue el trampolín de los sueños de mi generación en diferentes partes del mundo. Leíamos La montaña es algo más que una inmensa estepa verde de Omar Cabezas, acompañándolo en las trochas guerrilleras entre los infinitos paisajes de su país y del mundo que había que cambiar. Lloramos la muerte de Leonel Rugama y de Julio Buitrago y aprendíamos español leyendo los poemas de Ernesto Cardenal y escuchando las canciones de los hermanos Mejía Godoy.
Hicimos amigos para toda la vida y vivimos experiencias inolvidables en Nicaragua. A pesar de las dificultades, seguimos buscando nuestra inexistente foto al lado de un retrato de Sandino con sombrero. Mi Nicaragua es el punto de encuentro de la gente buena de todo el mundo, con el lema Locos de todo el mundo, uníos.